Fundamentación jurídica de la abusividad de los gastos de tasación del inmueble en la constitución de hipotecas.

Respecto al gasto de tasación del inmueble, los Tribunales no son tan tajantes como en el caso de los aranceles del notario y del Registro de la Propiedad, sin embargo la mayoría de las resoluciones suelen ser favorables. En nuestra opinión el gasto relativo a la tasación del inmueble también es considerado como un gasto reclamable habida cuenta de que la entidad financiera es la interesada en conocer si el bien inmueble hipotecado cubrirá la totalidad de las cantidades entregadas al prestatario como importe del préstamo. Además, el conocer el valor de la vivienda hipotecada permite satisfacer dos finalidades más: Como hemos indicado, la tasación de la vivienda permite que el acreedor hipotecario pueda beneficiarse de los mecanismos judiciales y extrajudiciales de ejecución, para determinar el valor de la vivienda ante una posible subasta. Así lo establece la regla primera del apartado segundo del artículo 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 129.2 de la Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria. Como señala el “blog de welegal”, la tasación del inmueble permite a las entidades financieras emitir bonos y cédulas hipotecarias, según el artículo 3 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, en relación con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y con los artículo 1 y 2 de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras. Señala además el artículo 40 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, que “Las entidades de crédito y las demás entidades financieras deberán hacer constar expresamente en los folletos informativos previos a la formalización de los préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición de viviendas que suscriban con personas físicas el derecho que asiste al prestatario para designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca, la que se vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación.” En virtud de lo expuesto podemos concluir que la cláusula que atribuye el gasto de tasación del inmueble será declarada abusiva y por tanto nula en el caso de que no pueda probarse la existencia de una negociación individual con el cliente a hora de poder determinar libremente a entidad o el profesional encargado de llevar a cabo la valoración del inmueble hipotecado. Todo ello en base a lo establecido en los ya reiterados artículos 89.2 y 89.3 a) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Además esta imposición supone un desequilibrio en los derechos y obligaciones de las partes habida cuenta de que no se salvaguardan las exigencias de la buena fe, dado que si el consumidor hubiese conocido la finalidad de la tasación de la vivienda, difícilmente hubiera accedido a asumir dicho coste.
LIBERTAD CONDICIONAL

1.-Definición Actualmente, la libertad condicional es una modalidad de suspensión de la pena pero no siempre ha sido así. La naturaleza anterior a la reforma operada por la LO 1/2015, de reforma del Código Penal, era bien distinta, de tal modo que podía considerarse como un beneficio en favor del reo en su último periodo de condena durante el cual, el penado, quedaba sometido a un conjunto de obligaciones, entre las que se encontraban,por supuesto, el buen comportamiento, de tal modo, que la inobservancia de las condiciones impuestas acarreaba la revocación de la misma. Así las cosas, antes de la reforma, la libertad condicional era entendida como una modalidad de cumplimiento de la pena mediante la cual el penado se preparaba para volver a vivir en sociedad. Como hemos adelantado, tras la reforma de 2015, la naturaleza de la libertad condicional muta hasta convertirse en una modalidad de suspensión de la pena cuyo efecto más inmediato es que todo el tiempo en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena, sino que se reputará suspendida el resto de la condena durante un determinado tiempo y condicionada al cumplimiento de determinadas prohibiciones o deberes (art. 83 CP) o algunas prestaciones y medidas (art. 84 CP). Por ende, se presentan dos escenarios posibles. Por un lado, que el penado cumpla las condiciones y no reincida, y así la condena pendiente de cumplimiento quedará extinguida y, por otro lado, que el penado cometa un nuevo delito o incumpla las condiciones por lo que la libertad condicional será revocada y deberá ingresar en prisión para cumplir toda la pena que le quedaba por cumplir. 2.- Requisitos y modalidades La reforma de 2015 mantiene los mismos requisitos para la libertad condicional. Para poder acceder a la modalidad ordinaria (art. 90.1 CP) han de concurrir los siguientes requisitos: a) Que se trate de una pena privativa de libertad. b) Que la persona se encuentre clasificada en tercer grado de tratamiento penitenciario. c) Que se hayan extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta d) Que se haya observado buena conducta. e) Que se haya satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito ( LO 7/2003). Ello es así debido a que se entiende como no cumplido el requisito de pronostico favorable de inserción de no haberse satisfecho la responsabilidad civil. f) Valoración de la personalidad, circunstancias familiares, circunstancias del delito así como cuantas se consideren necesario. Para el caso de que se trate de condenas por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organización criminal, se exige como condición que el penado, además de lo anterior, muestre signos inequívocos de haber abandonado la actividad y haya colaborado con las autoridades en la desarticulación impidiendo nuevos delitos, que haya repudiado mediante declaración formal expresa la actividades delictivas así como su abandono y, haya pedido perdón a las víctimas. Existen además de la modalidad ordinaria otras modalidades de libertad condicional. La libertad condicional “adelantada” (art. 90.2 CP) para lo que habrá de acreditarse los requisitos ya señalados con al excepción del de haber cumplido las ¾ partes de la condena siendo necesario unicamente haber cumplido las 2/3 partes de la misma. Además, el reo habrá de acreditar que durante el cumplimiento de su pena ha desarrollado actividades laborales culturales u ocupacionales. Esta modalidad, no puede ser aplicada a personas condenadas por la comisión de delitos de terrorismo o de aquellos cometidos en el seno de organización criminal. La libertad condicional “cualificada” (art. 90.2 CP), por su parte, consiste en que a propuesta de Instituciones penitenciarias y previo informe del Ministerio Fiscal, pueda adelantarse el tiempo de cumplimiento hasta la mitad de la condena con un máximo de 90 días por año efectivo de cumplimiento. Se exige el cumplimiento de los demás requisitos y además que el penado haya participado de manera continuada en actividades laborales, culturales u ocupacionales y que haya participado en programas de reparación a las víctimas o programas de tratamiento de desintoxicación. Con carácter excepcional, la libertad condicional al delincuente primario (art. 90.3 CP) siempre que la condena no supere los tres años. La libertad condicional en estos casos puede concederse de haber cumplido la mitad de la condena siempre que se acredite estar clasificado en el tercer grado penitenciario, haber observado una buena conducta y haber satisfecho la responsabilidad civil. No resultará de aplicación este régimen a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Por ultimo, se puede conceder la libertad condicional, también con carácter excepcional, a los reos mayores de setenta años y a aquellos que estén enfermos muy graves con padecimientos incurables (art. 91 CP). Para ello no es necesario el cumplimiento de ninguna parte de la condena. Unicamente deberá acreditarse cumplir con los requisitos de reinserción social y la clasificación en el tercer grado penitenciario. 3.-La revocación Cuando el Juez de Vigilancia penitenciaria aprecie o se ponga de manifiesto que las circunstancias que hicieron aconsejable conceder la libertad condicional hayan desaparecido y no permitan mantener el pronóstico de falta de peligrosidad podrá revocar la decisión. La revocación de la suspensión del resto de la condena conlleva el cumplimiento d ella parte de la pena pendiente de cumplimiento. Recordemos que el tiempo transcurrido en libertad no será computado como cumplimiento de la condena puesto que se trata de una modalidad de suspensión de la condena. El artículo 86 del CP regula las causas de revocación y el art. 87 la remisión definitiva de la pena. 4.- Plazo de suspensión Por lo que al plazo de suspensión se refiere, el artículo 90.5 del CP señala que será de dos a cinco años sin que el tiempo de suspensión pueda ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente. Así las cosas, el tempo de suspensión será de dos a cinco años cuando la pare d ella pena suspendida
El despido objetivo, requisitos y cómo calcular su indemnización.
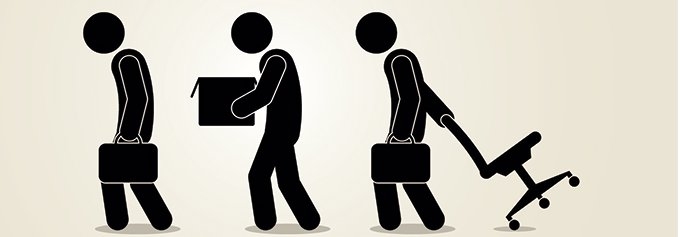
En CIRINEO ABOGADOS, son muchos los asuntos a los que nos enfrentamos en el ámbito laboral, por lo que nos hemos comprometido a realizar una serie de artículos teóricos, con consejos desde la experiencia práctica, con vistas a ayudar a trabajadores con dudas sobre el procedimiento laboral, haciéndoles saber que aquí tienen su casa para cualquier consulta jurídica. En el despido objetivo está regulado en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, es un tipo de despido que se realiza en la mayoría de las ocasiones por motivos económicos, organizativos, técnicos o de producción. (En el caso de que estas circunstancias se dieran para un grupo mayor de personas hablaríamos de despido colectivo). También se da por inaptitudes, faltas de ausencia injustificadas, y demás situaciones imputables al trabajador. Esta clase de despido rebaja el derecho de la indemnización al trabajador de los 33 días por año trabajado que supone el despido improcedente, a solo 20, por lo tanto, el empresario tendrá que justificar y fundamentar de forma tremendamente exhaustiva los motivos por los cuales el despido se llevará a cabo, incluyendo por ejemplo balances, cuentas de la empresa, etc. Y en caso de no hacerse de manera correcta estaremos ante un despido que podrá ser declarado improcedente. Es muy importante la formalidad de la carta de despido en estos casos, por lo que, en el caso de ser trabajador por cuenta ajena y recibir una carta de despido con visos de ser objetivo, será importante analizar si reúne todas las condiciones necesarias, para en el caso de no hacerlo buscar la posible declaración de improcedente con vistas a recibir una indemnización mayor. En la práctica, estamos ante el tipo de despido más recurrido, dado que ni siquiera es suficiente esta justificación exhaustiva en la carta de despido, sino que esta deberá ajustarse a la realidad de la empresa, justificar que el despido es necesario y como incidirá en la propia empresa de manera positiva. Esto se llama necesidad de amortización del puesto de trabajo. Además, tiene otros requisitos que deberán darse de manera imperativa, como lo es cuantificar en la propia carta la cantidad de la indemnización. En el caso de que no venga cuantificada y detallada en su concepto, el despido podrá ser declarado como improcedente. Otro requisito indispensable relacionado con el anterior será que esa cantidad deberá ponerse a disposición del trabajador de manera inmediata, con una única excepción, la cual es lógica, y no es otra que, que la causa del despido sea económica. ¿Cómo calcular la indemnización? Vamos a poner ahora un ejemplo de cómo se calcularía la indemnización del mismo con un ejemplo práctico. Pongamos que el trabajador de la empresa tiene un salario bruto de 875 euros, y las pagas extras prorrateadas. Fue contratado el 6 de enero del año 2015 y despedido mediante despido objetivo el 8 de febrero de 2019. Con estos datos el trabajador podrá calcular su indemnización de la siguiente manera: En primer lugar, multiplicaremos el sueldo mensual por los doce meses que tiene el año y posteriormente lo dividiremos entre los 365 días que tiene el año para tener el dato de cuánto tienen que pagarnos por día de la siguiente manera: 876 x 12 (365) = 28,76 que es lo que deberá recibir por día trabajado. Ahora calcularemos el tiempo que ha estado trabajando que son 4 años y 2 meses, desde el 6 de enero de 2015 hasta el 8 de febrero (a efectos de despido, un solo día del mes trabajado nos vale por el mes entero para favorecer al trabajador). Teniendo en cuenta que por el despido objetivo le corresponden 20 días de salario por año trabajado, hemos de multiplicar estos 20 días por los años trabajados, y posteriormente por el valor del día trabajado de la siguiente manera: 20 días x 4 años = 80 días 80 días x 28,76= 2031,36 Ahora solo nos quedará calcular los meses restantes, lo cual se hará mediante una sencilla regla de 3. Si 12 meses son 20 días, en nuestro caso, 2 meses serán 3,33 días, redondeando siempre hacia arriba hasta el día completo (de nuevo para favorecer al trabajador), de manera que aquí tendremos 4 días. Es decir, el total de días trabajados que el empresario nos tendrá que satisfacer son 84. 84 x 28,76 = 2416,68 euros deberá ser la indemnización. En el caso de haber sido víctima de un despido objetivo y no estar conforme con la indemnización recibida, los motivos expuestos, o la carta de despido no ha reunido los requisitos necesarios, no dudes en ponerte en contacto con nuestro departamento de derecho laboral. Continuaremos con pequeños consejos en el procedimiento laboral de manera mensual. Para más información sobre cualquier asunto concreto, no dudes en llamarnos. Alberto Álvarez Campos.
El juicio al Procés catalán. Los efectos jurídicos de la llamada «Independencia de Cataluña».

En estos días y meses, dado que se prevé largas sesiones de juicio oral, estaremos muy pendientes de lo ocurrido aquél día que desde las autoridades y órganos catalanes supusieron una declaración unilateral de “independencia en Cataluña”. En este sentido me gustaría aclarar que en ningún momento quiero realizar una opinión política que todos tenemos desde nuestro interior, sino desde el punto de vista estrictamente jurídico. También considero muy importante aclarar términos jurídicos que no de lugar a confusión cuando quien se acerca a la noticia no posee control sobre los mismos. Podriamos llevar a una gran confusión si no se dominan dichos términos; de ahí que quisiera aclarar determinadas cuestiones. En primer lugar con respecto a la llamada “Ciudadanía Europea” dado que el artículo 4.1 del Tratado de la Unión Europea dice que: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros. 2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro.” Es de gran interés este aspecto jurídico ya que uno de los principales argumentos de la opinión pública para el “no secesionismo” era la salida de la Unión automática de Cataluña si se hubiera producido el hecho secesionista. Y por otro lado en el artículo 20 del Tratado Funcionamiento Unión Europea dice: “Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla…” Dejando se un lado textos europeos donde cada uno puede opinar su alcance, y sobre todo efectos jurídicos de las actuaciones llevadas a cabo por los procesados, tenemos que analizar qué ocurre en la normativa española, donde la Constitución es la norma Fundamental que ocupa la cúspide de nuestro ordenamiento como ya sabemos y por ende que cualquier actuación, norma de cualquier rango, etc, debe ser concorde con sus principios y sobre todo respetar los mismos antes su “tacha” de inconstitucionalidad si no lo hiciere. Cuando en su momento se actuó para activar la “independencia” estamos tratando de valorar también de forma jurídica, la supuesta nacionalidad del ciudadano catalán quien por su origen y nacimiento… lo hizo estando acogido al Estado español, ello quiere decir que quizás se produjera una “privación de la nacionalidad española “ de forma automática, cuando la propia Constitución de 1978 establece en su artículo 11 que nadie puede ser privado de su Nacionalidad Esto no hace sino abrirnos más interrogantes, puesto que actualmente, los ciudadanos nacidos en Cataluña son españoles de origen, puesto que hasta la fecha, es una Comunidad Autónoma dentro de España. Quizas habría que pensar que los ciudadanos catalanes manifestaran su voluntad mediante alguna consulta o votación respecto de que nacionalidad pretenden adoptar, y porque no como dicen algunos autores, de modo personal cada uno ante el Juez encargado del Registro Civil de su lugar de residencia, para manifestar su actuar. Por otro lado cabría preguntarse si los protagonistas de esta historia actual en nuestro Estado han sido conscientes plenamente ya que el Tribunal Supremo español, tiene en sus manos el enjuiciamiento, a partir del 12 de Febrero de 2019 del desafío independentista catalán que culminó tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia. Si pensamos en los protagonistas y desde ya enjuiciados , varios de ellos están huidos de España, y su situación procesal, con las peticiones de pena de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se encuentran en lo que los juristas llamamos “rebeldía” Pero, hablamos de nueve exconsellers, una expresidenta del Parlament y dos dirigentes de movimientos sociales convertidos en auténtico símbolo del independentismo. La mayoría están acusados de un delito de rebelión, según el cual el Código Penal estima que existe el tipo delictivo cuando “Artículo 472 Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Y otros de los planteamientos que en su día se esgrimió es si hubo realmente violencia o fue solo una «actitud hostil». Quizas esta sea una de las claves del proceso judicial que vamos a vivir y que como dije al inicio del artículo no voy a desgranar política o socialmente, pero que si es uno de los aspectos más importantes para el ilícito penal. En el Tribunal Supremo seis hombres y una mujer como si se tratará de una “película de spielberg” serán los encargados de valorar la responsabilidad penal de los doce líderes soberanistas acusados en el caso del «procés», mientras que el Ministerio Público representado por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido político personado en la causa VOX son las acusaciones que ejercen la acción penal en el juicio sobre el procés, si bien quiero dejar claro que la Abogacía del Estado al final optó por el delito de sedición, distinto al de rebelión, ¿en que sentido?, pues que la sedición supone “Artículo 544 Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.” Para “probar” o “negar” según se traten los hechos, tendremos a unn expresidente del Gobierno, su exvicepresidenta, un exministro, el presidente del Parlament, el lehendakari vasco, dos alcaldes
Reflexiones sobre la situación actual del arrendamiento de vivienda.

Si firmó un contrato de arrendamiento entre el pasado 19 de diciembre de 2018 y 22 de enero de 2019, debe tener en cuenta que el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de medidas urgentes para el sector de la vivienda que estuvo vigente en esa fecha, en el caso de que se firmará con fecha posterior seguirá siendo de aplicación la normativa de 2013 lo que nos acerca a un escenario alarmante desde la perspectiva de la seguridad jurídica que debe inspirar los contratos en derecho. Hagamos una radiografía de los efectos del real decreto ya derogado por no haber obtenido los votos suficientes en el procedimiento de aprobación en la asamblea legislativa nacional, que no debe hacernos pensar que los contratos firmados en el período de vigencia mencionado le será de aplicación las siguientes cláusulas 1. Con el real decreto se amplía la prórroga obligatoria de los contratos desde los 3 a los 5 años –o hasta 7 años si el arrendador es persona jurídica– y la tácita de 1 a 3 años. Ello supone un cambio sustancial en la ampliación de los contratos de arrendamientos que si cumplen los requisitos de los contratos atan al arrendador en sus obligaciones contractuales. 2. Limitar a dos mensualidades la fianza a exigir, es decir, la solicitud de garantías se limita a este requerimiento; parece que esta medida deja atrás la situación actual de los arrendamientos en el ámbito judicial en los que no existen medios para liquidar y ejecutar cuantas medidas 3. La revisión de la renta debe estar pactada por las partes, en caso de no existir acuerdo se elimina esta posibilidad de revisión. De igual forma, será el arrendador el responsable del pago de los gastos inmobiliarios y de elaboración del contrato de arrendamientos 4. Eliminación de la obligación de repercutir el IBI al inquilino en el alquiler social. 5. Se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística. Tanto es así que para la prohibición de dedicar viviendas a uso turístico por parte de la comunidad de propietarios, sólo se requiere mayoría cualificada si bien era necesario unanimidad de la misma para acordar tal prohibición. Desde Cirineo Abogados pensamos que este real decreto de corta vida pretendía modificar de manera radical la normativa establecida en la ley de arrendamientos urbanos de 2013 que dejaba en determinadas circunstancias espacios abiertos en la vinculación entre arrendador y arrendatario; sin embargo, queda para su evaluación el papel que puede tener en futuras controversias jurídicas en los juzgados donde se aplicará la efectividad de la norma que a nuestro juicio, es indiscutible. Se trata de una situación transitoria que poco efecto va a tener dentro del panorama de los arrendamientos pero si pone de manifiesto la verdadera incertidumbre en el que se encuentran los arrendadores cada vez que intentan llevar a cabo la contratación del alquiler de sus viviendas. Los grandes problemas que encontramos en los procedimientos de desahucio y solicitud de pagos de cuotas debidas responden a tres escenarios: La imposibilidad de desahuciar al inquilino La dificultad para ejecutar sentencias estimatorias de pago de cuotas debidas Las garantías exigibles a la hora de contratar. Aunque hemos vuelto a la normativa existente en materia de arrendamientos urbanos conviene recordar que debe establecerse dentro del contrato inter partes situaciones en las que que se produzca el impago de determinadas cuotas facultando al arrendador para resolver el contrato y solicitar la salida del mismo. Esta situación facilita en muchas ocasiones el posible enriquecimiento ilícito del que puede valerse el inquilino para permanecer en la vivienda; no olvidemos que existen verdaderos especialistas en estirar situaciones “alegales” de arrendamiento para permanecer en la vivienda. Dicho lo anterior, esta cláusula de resolución del contrato por incumplimiento de pago de cuotas es recomendable en la mayoría de los casos descritos en la LAU. En segundo y tercer lugar, existe una dificultad indiscutible tanto en conseguir la liquidación de las deudas que han quedado colgadas en la propiedad como en la obtención previa de garantías de pago a la firma del contrato. En el caso de las garantías, creemos que es importante incluir en alquileres de larga duración la figura del avalista (s) y ello, porque en procedimientos civiles existe legitimación pasiva para exigir el pago de las mismas en caso de que los titulares del arrendamiento no respondan a las obligaciones propias del alquiler. En el caso de la obtención de embargos sobre rentas debidas la jurisprudencia es contundente con las facultades atribuidas al propietario que tuviera que defender su derecho de cobro frente al “inquilino deudor” entendiendo que no existe razón para no proceder a la búsqueda de bienes suficientes para satisfacer los pagos pendientes. Por último, la literatura jurídica habla de la suerte del arredramiento pues como cualquier negocio comercial el alquiler de viviendas cuenta con un riesgo inherente al cumplimiento o no de las obligaciones y sobre todo, en muchas ocasiones, una desprotección desmedida para la propiedad de la vivienda que según la norma aprobada por el gobierno el pasado mes de diciembre quedaba con muchas menos garantías de las que hemos expuesto en esta breve reflexión y con un futuro plagado de incertidumbre respecto al futuro del contrato de arrendamiento de su vivienda.
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ABUSIVIDAD DE LOS GASTOS DE GESTORÍA EN LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS.

Cuando nos disponemos a firmar un contrato de préstamo hipotecario, normalmente los bancos encargan a una gestoría todos los trámites relacionados con la constitución del derecho, trámites consistentes en trasladar la documentación de la entidad financiera a la notaría, de esta al Registro de la Propiedad, y de allí a las partes relacionadas contractualmente de nuevo, es decir, el prestatario y el prestamista. Además suelen tramitar la liquidación y pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En este sentido la línea jurisprudencial sobre quien ha de asumir el pago de los gastos de gestoría no ha sido ni mucho menos pacífica. Comenzando por los argumentos menos favorecidos para los consumidores (AP Soria, AP Asturias, AP Palencia, AP Coruña) aquellos en los que el banco y el consumidor se reparten el abono de este gasto, encontramos: Los trámites desempeñados por la gestoría reportan beneficios tanto al banco como al consumidor dado, que para la entidad financiera se efectúan los trámites para la elevación a escritura pública del préstamo con garantía hipotecaria, y su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad, mientras que en lo que respecta al prestatario, la gestoría se encarga de liquidar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados. En lo que respecta al consumidor, hemos de añadir que estas sentencias analizadas, consideran que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario, motivo por el cual añaden como beneficio la tramitación del impuesto. Sin embargo a nuestro entender hay un mayor volumen de argumentos que establecen que es la entidad financiera la que debe de asumir la totalidad de los gastos relativos a la gestiones realizadas para el buen fin del contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Destacamos que: Los gastos de gestoría no son necesarios ni obligatorios, sino que simplemente facilitan el devenir del contrato de préstamo hipotecario, beneficiando por tanto única y exclusivamente a la entidad financiera, dado que tanto la tramitación ante el Notario (obligatoria para la constitución de la garantía), como ante el Registro de la Propiedad (la hipoteca no resulta válidamente constituida hasta su inscripción en el Registro), interesan como ya se expuso en el apartado primero, al banco. En palabras del Juzgado de Primera instancia de Teruel, la entidad financiera es la que tiene la necesidad de cerciorarse de una correcta inscripción registral, además el consumidor no elige a la gestoría donde quiere que se le tramite la documentación, sino que es el banco a través de sus convenios de colaboración, quien decide qué empresa se encargará de llevar el asunto. Ello es así dado que la entidad financiera nunca nos va a permitir elegir la Gestoría en la que queremos que se tramite la documentación relativa a nuestro préstamo hipotecario. Otro argumento encontrado es que es la entidad financiera la que encarga el desarrollo profesional de las gestiones a la gestoría, por lo que al no existir solicitud expresa del prestatario para tal fin, la factura de ésta habrá de ser asumida por el prestamista. Señala además el artículo 40 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios que “Las entidades de crédito y las demás entidades financieras deberán hacer constar expresamente en los folletos informativos previos a la formalización de los préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición de viviendas que suscriban con personas físicas el derecho que asiste al prestatario para designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad que vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca, la que se vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación.” Por lo que, al haber impuesto la gestión y la entidad gestora, es el banco el que tiene que asumir el pago de las cantidades. Como conclusión, ha quedado fehacientemente argumentado que es la entidad financiera y no el consumidor el que debe asumir el coste de la factura expedida por la gestoría, toda vez que el apartado cuarto del artículo 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, determina que “tienen la consideración de abusivas la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados.”
LA INDEMNIZACIÓN POR PRISIÓN PROVISIONAL INDEBIDA

¿Que sucede cuando una persona ha sido privada provisionalmente de su libertad injustamente? ¿Tiene derecho a solicitar una indemnización? En principio podemos afirmar que será el Estado quien responda de los daños y lesiones irrogados como consecuencia de haber sufrido prisión provisional injusta. Pero, es necesario aclarar ciertos conceptos, pues no en todos los casos sin condición surge esta responsabilidad, ya que de ser así podría, en mi opinión, verse desvirtuada la figura de la prisión provisional. El artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ley encargada de regular la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, en virtud del artículo 32.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción del Sector Público (LRJSP), dice que: “Tendrán derecho a indemnización quienes, después de haber sufrido prisión preventiva, sean absueltos por inexistencia del hecho imputado o por esta misma causa haya sido dictado auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hayan irrogado perjuicios”. Para un mejor entendimiento de la cuestión vamos a dividir en dos etapas la interpretación que se ha hecho de este artículo. El punto de inflexión lo marcará la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el el asunto Tendam c. España. Para que proceda la indemnización, dice el artículo 294 LOPJ, que el individuo ha de ser absuelto por inexistencia del hecho imputado pero, ¿Que quiere decir esto? La definición de este concepto ha sido el eje vertebrador de todas las discusiones. Siguiendo con la división en dos etapas acerca de la interpretación del artículo, durante la primera, el concepto “inexistencia de hecho objetivo” como elemento generador de la indemnización, era entendido de una manera amplia. Es decir, daba lugar a indemnización que el hecho imputado no hubiese existido jamás -inexistencia objetiva- o que de las pruebas practicadas se desprendiese que el sujeto inculpado no había tenido participación en el hecho -inexistencia subjetiva-. El problema se suscitaba cuando el individuo era puesto en libertad por aplicación del principio de presunción de inocencia -inexistencia subjetiva- lo que según el antiguo criterio del Tribunal Supremo no generaba derecho a indemnización pues, no es lo mismo que de la practica de la prueba se desprenda que el imputado no ha tenido participación en los hechos a que de la prueba no pueda desprenderse que el sujeto haya tenido participación en los hechos. Esta cuestión, como no podía ser de otro modo, fue llevada ante el TEDH (asunto Tendam c. Esaña). Como resultado, el Estado español fue condenado por vulnerar el artículo 6.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) pues según este toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada y, por ende, no procedía dar un trato distinto del resto a aquellos absueltos por aplicación del principio de presunción de inocencia. Tras esta Sentencia del TEDH observamos un cambio en la interpretación del artículo 294 LOPJ. El Tribunal Supremo pasa desde entonces a interpretar restrictivamente este artículo. Dicha interpretación restrictiva consistía en ceñirse a los límites propuestos por el legislador en el artículo 294 LOPJ quien, de ningún modo persigue indemnizar todos los supuestos que excedan de la inexistencia objetiva. Así las cosas, desde la Sentencia del TEDH, el Tribunal Supremo establece que unicamente existe responsabilidad patrimonial del Estado en casos de prisión preventiva indebida (Artículo 294 LOPJ) cuando el hecho imputado no haya existido nunca y que esto haya causado perjuicios al sujeto. No obstante, el propio Tribunal Supremo asegura que si bien no procede indemnización por aplicación del artículo 294 LOPJ queda abierta la posibilidad de exigirla por aplicación del artículo 293 LOPJ. Procedimiento de solicitud de indemnización. El procedimiento se tramitará conforme a las reglas generales de la responsabilidad patrimonial del Estado. La solicitud ha de ir dirigida al Ministerio de Justicia en el plazo de un año desde que pudo ejercerse. Cuantía de la indemnización. Para el cálculo de la cuantía se tendrá en cuenta básicamente dos criterios: la duración de la prisión preventiva y las consecuencias personales que se hayan padecido. No obstante lo anterior pueden ser utilizados cuantos criterios se entiendan como necesarios para la valoración del daño atendiendo al caso concreto. Fernando A. Fernández Velo
Introducción a la conciliación ante CMAC (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación) y consejos

En CIRINEO ABOGADOS, son muchos los asuntos a los que nos enfrentamos en el ámbito laboral, por lo que nos hemos comprometido a realizar una serie de artículos teóricos, con consejos desde la experiencia práctica, con vistas a ayudar a trabajadores con dudas sobre el procedimiento laboral, haciéndoles saber que aquí tienen su casa para cualquier consulta jurídica. Son tantos los conflictos que se suscitan en el ámbito laboral, que la mayoría de los Juzgados de lo Social se encuentran colapsados ante la cantidad de expedientes a los que tienen que hacer frente. Esto sucede normalmente, por la posición de supremacía que tiene el empresario frente al trabajador, lo que provoca una gran cantidad de engaños por todos conocidos (menos horas dado de alta, pagos en mano, cambios sobre el contrato sin avisar, etc. Que derivan en despidos improcedentes o reclamaciones de cantidad no satisfechas). Esta situación ha provocado, en mi opinión con acierto, que el legislador busque la mayor protección del trabajador al ser la parte más débil en la relación contractual. Este escenario de aglomeración de expedientes ha dado lugar a que, en la inmensa mayoría de procedimientos laborales, previamente se deba realizar un intento de acuerdo previo. Si estamos tratando con una empresa privada, estaremos hablando de una conciliación ante CMAC, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y ahí es donde vamos a situarnos de parte del trabajador para dar tres consejos en este artículo. El primero será que, en el derecho laboral la intervención de abogado y procurador será potestativa, pero siempre recomendable para una mejor defensa de los intereses del trabajador. Es cierto que el derecho laboral es un derecho más simplificado con vistas a que el trabajador pueda desenvolverse solo, pero la experiencia y conocimiento de un profesional del derecho o un graduado social serán armas muy importantes en el procedimiento. El segundo es que este intento de acuerdo previo es en la práctica muy importante. Esto es así porque lo que no se reclama ante CMAC no se puede reclamar en una demanda posterior (lógicamente la cuantía de la demanda podrá ser mayor por el tiempo pasado, pero no por el concepto), por lo que tendremos que delimitar muy bien qué vamos a reclamar. Y tercero, y siendo este el consejo más importante del artículo de hoy en la práctica es que el acuerdo al que se llega ante CMAC es ejecutable, exactamente igual que si fuera una sentencia. Sin embargo, esto tiene un gran ‘’pero’’, que hace que sobre el papel todo sea diferente. Estamos hablando del FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), el cual no se hace cargo de pagos por acuerdos administrativos, solo por acuerdos judiciales, por lo que, si cerramos un acuerdo ante CMAC, con una empresa, la cual sabemos que no va a poder hacer frente al pago del acuerdo al que lleguemos por insolvencia, firmar ese acuerdo será a todas luces un error en busca de nuestros intereses. La mejor opción aquí será firmar sin avenencia en la conciliación ante CMAC, interponer la demanda pertinente, e intentar llegar a un acuerdo posterior judicial, de forma que el FOGASA pueda responder del mismo. Continuaremos con pequeños consejos en el procedimiento laboral de manera mensual. Para más información sobre cualquier asunto concreto, no dudes en llamarnos. Alberto Álvarez Campos.
¿ Prisión permanente revisable?

Ha vuelto a ocurrir. Una vez más. E inevitablemente vuelve a la opinión pública de nuestra sociedad y de la política. Una vez más, sí. Vuelve a escena el debate sobre la idoneidad de la prisión permanente revisable. Cuando hace apenas unos días sale a la palestra un nuevo asesinato cometido por una persona que acababa de salir -prácticamente- de prisión. Asesinato cometido sobre una joven en el Campillo, pueblo de la provincia de Huelva Pero, ¿Sabes exactamente que es la prisión permanente revisable?: Esta condena supone la máxima pena privativa de libertad que contempla nuestro Código y se refiere a refiere a una pena de cárcel por tiempo indefinido, pero sujeto a una serie de revisiones que condicionan la posibilidad de que el reo recupere la libertad en un futuro. No hay discusión ni debate alguno de que el objetivo de esta medida es que los delincuentes más peligrosos de nuestro país puedan salir en libertad una vez cumplidas sus condenas o parte de ellas y no vuelvan a reincidir cometiendo los mismos delitos por los que fueron encerrados. Pero siempre que esté probado o se tenga un alto porcentaje de que el reo este reinsertado en la sociedad pasados los años de condena. Ardua tarea. Esta propuesta fue aprobada en el Congreso el pasado 26 de marzo de 2.015, como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana. (sólo con el apoyo de un partido político). Hasta su entrada en vigor, el reglamento establecía unos límites máximos de 25 de 30 o de 40 años de condena, según la gravedad del delito recogida en el artículo 76 del Código Penal. El primer baremo de años correspondía a los condenados por dos o más delitos de entre los cuales uno superara la pena de hasta 20 años de prisión, mientras que el segundo requería una pena superior a 20 años, el tercero dos o más delitos castigados con 20 años; y la máxima condena se reservaba para actos terroristas. Una vez cumplida parte de la condena -entre los 20 y los 35 años-, el Tribunal deberá revisar de manera automática si esta medida debe ser mantenida cada dos años. Siempre que el penado lo solicite, algo casi obvio. Si hubiera una desestimación de la petición se puede fijar un plazo de un año máximo donde no se podrá dar curso a una nueva solicitud. Pero, ¿Sabes en qué casos puede aplicarse la prisión permanente revisable?: La prisión permanente revisable sólo podrá imponerse en los casos de asesinatos que hubiera circunstancias agravantes. Los supuestos casos se encuentran de la siguiente manera: Cuando la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable. Cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. Ante los asesinatos múltiples. Ante los asesinatos cometidos por miembros de una organización criminal. Delitos contra la Corona (matar al Rey o cualquiera de sus familiares). Delitos contra el derecho de gente (matar o violar la inmunidad de un jefe de Estado extranjero o cualquier persona protegida por un tratado). Delitos de genocidio. Delitos de lesa humanidad (una variante del genocidio). Obstrucción de la recuperación de un cadáver. Asesinato después de secuestro. Violaciones en serie. Violaciones a menores tras privarles de libertad o torturarles. Muertes provocadas en incendios, estragos causados en infraestructuras críticas y liberación de energía nuclear o elementos radiactivos. Casos o situaciones -y esto es opinión personal de este humilde letrado- que tal como avanza la sociedad se están dando con una frecuencia desmesurada y que en algunos casos hace años veíamos como algo inusual en nuestro país, ahora empezamos a pensar que podrán ocurrir sin más y sino tomamos medidas (quizás algo drásticas). El horror de estos crímenes está eclipsando un debate sereno en la política mientras en la calle -donde realmente esta el pulso de un país- y en las ya no tan nuevas redes sociales, existe una indignación que supera lo anecdótico. Y tú, ¿Qué opinas al respecto sobre ello? Javier Luceño Méndez. Sevilla, Diciembre 2.018
Consecuencias legales de las participaciones con ocasión de la Lotería de Navidad.
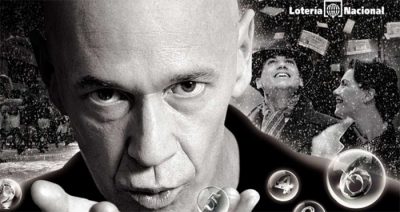
A quien no le gustaría que le tocara el “Gordo de Navidad”. Cierto es que ilusiona a todo el mundo, pero según algunos estudios deberíamos de vivir miles de años para que jugando siempre nos pudiera tocar una vez en la vida. Participaciones, boletos, décimos, empiezan a ser guardados con mucha cautela en las cómodas de las casas, a la espera del gran día. El gran consuelo es que en el Sorteo Extraordinario de Navidad, también se reparten premios menores, aproximaciones y las famosas pedreas según lo que juguemos Desde Cirineo, nos gustaría compartir con nuestros lectores alguna consideraciones Jurídicas que a buen seguro sería útiles conocer. En Primer lugar nos gustaría hablar de los DÉCIMOS O PARTICIPACIONES QUE SON COMPARTIDOS ENTRE AMIGOS o familiares. Por ejemplo, si se trata de un décimo agraciado en una persona casada en régimen de gananciales, el premio se considera que es agraciado a ambos, salvo que se tenga separación de bienes, así lo han dicho varias sentencias surgidas del reclamo entre parejas no bien avenidas. ¿podríamos hablar igualmente en el caso de parejas de hecho, parejas no casadas o uniones libres?. Habría que atender al caso, incluso de la adquisición del bien, pero tendríamos entonces que ver las distintas probabilidades. Para el supuesto de boletos compartidos, quizás baste la confesión de uno de ellos cuando se trate de aclararlo ante sede judicial, y sobre todo la prueba documental y/o testifical. En otro orden de cosas, nos convendría saber también, la SITUACIÓN FISCAL. Si se comparte premio, los mismos tributan con un gravamen especial que se devengará en el momento en el que se abone o satisfaga el premio. Se practicará como una retención o ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar una autoliquidación por el mismo. La cuota íntegra será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo del 20 % y se minorará en el importe de las retenciones o ingresos a cuenta soportados por el contribuyente. En este sentido, la base imponible estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta. Estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 €. Ojo por tanto cuando sean décimos compartidos, por cuanto podría hacerse a una sola persona y por tanto sería necesaria una redistribución. Participaciones de Lotería de Asociaciones, llevan una compleja situación, ya que si una asociación sin ánimo de lucro adquiere décimos de la Lotería de Navidad; posteriormente los vende en forma de participaciones entre sus socios y usuarios de la entidad, se suscita la duda sobre la aplicación del gravamen especial sobre los premios en el supuesto de que un décimo resulte agraciado. Estaríamos hablando de una titularidad compartida, y por tanto el cobro del premio en caso de resultar agraciado algún décimo, constituye una simple mediación de pago por parte de la Asociación, por lo que ella no estaría obligada a practicar retención alguna a los titulares de las participaciones. Pero quizás, en este breve artículo para el lector, lo que motiva especial atención es la llamada Jurisdicción Penal. Principalmente por lo que podemos llamar como supuestos de conductas sancionables relacionadas con los premios de la Lotería, por la apropiación indebida de décimos o participaciones y en su caso también la existencia de blanqueo de capital, una leyenda que circula cada año tras la obtención de premios.: En el caso de la apropiación indebida quien se considere depositario del título y gestor del cobro, una vez rota la relación con los demás participantes, estos le pueden denunciar por este delito, ante la negativa de que el mismo fuera compartido, se urde por tanto una trama para defraudar el legítimo derecho de la denunciante a lo que le corresponda del premio. Si existen pruebas más que evidentes siempre podría producirse la denuncia o querella y por tanto la demostración en juicio. Hablando por último del Blanqueo de capitales, estamos en el ámbito jurisdiccional penal con “palabras mayores” pues los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advierten del «juego peligroso» de llegar a revender décimos o participaciones de Lotería de Navidad a personas o intermediarios interesados en blanquear dinero negro En este sentido, los expertos avisan de que los agraciados que lo hagan no podrán demostrar ante el Ministerio de Hacienda el origen de estos fondos, lo que puede acabar con una inspección que exija, entre la deuda y la sanción, más de la mitad del importe ganado, con independencia de consecuencias penales. Ojo por tanto con la compra o la venta de décimos premiados u/o participaciones. No obstante para terminar desde CIRINEO ABOGADOS os deseamos mucha suerte estas Navidades.
