La Gestión de Conflictos a través de las On-Line Dispute Resolution

Mediante este artículo tratamos de concretar el “matrimonio” entre, Mediación y nuevas tecnologías Los profesionales creemos cuando hablamos de mediación y gestión de conflictos, que consiste en el arte sutil de trabajar cara a cara, percibiendo intenciones en los gestos y modificando los comentarios hostiles a través de un lenguaje cuidadoso y respetuoso, y de ahí gestionar el conflicto, sabiendo traducir lo que cada parte muestra en su posicionamiento ante un problema. En el encuentro, el mediador puede aplicar sus habilidades para conocer el conflicto, tranquilizar a las partes, definir la agenda y mover la discusión hacia soluciones prácticas. ¿Como es posible dejar que la tecnología interrumpa este proceso con sus “frías” opciones? Aclaremos en primer lugar el CONCEPTO MEDIACIÓN ON LINE: La mediación online es el proceso de mediación ayudado por la inclusión de tecnología electrónica por las partes o el mediador, a través de la creación de un “espacio virtual” para la resolución de la disputa. Puede desarrollarse completamente online, o puede ser una combinación de elementos, comenzando con reuniones cara a cara para clarificar las narrativas y establecer una agenda única, y terminando online para las ofertas, contraofertas y el desarrollo del borrador del acuerdo. A pesar de todo ello cuando hablamos del “Matrimonio” internet y mediación, lo hacemos porque somos conscientes de que las partes, empresas, particulares, instituciones, al día de hoy buscan mediadores en internet Las organizaciones que ofrecen mediación están en internet con sus sitios web. Así podemos decir que el mediador le envía el paquete de información a los clientes como un archivo adjunto a sus mensajes de correo. Por otro lado Las partes y el mediador intercambian mensajes mediante plataformas surgidas El mediador puede informar a las partes para que visiten algunos sitios para aprender temas…. Y todo ello lo hacen y se comunican a través de una plataforma online con seguridad. Seguidamente nos centraríamos en los requisitos para usar las llamadas odr ODR es una de las opciones accesibles, dentro de una lista de posibilidades, y no es la única a ofrecer. Asi podemos decir que cuando se acepta un cliente nuevo, el mediador evaluará el tipo de disputa, y si ésta es o no adecuada para incluir ODR. Puede decidirse en un proceso mixto, con reuniones presenciales y el resto online. CARACTERÍSTICAS MEDIACION ON LINE La CONFIDENCIALIDAD en la mediación se refiere a la protección de todas las comunicaciones de un proceso de mediación, para impedir que se puedan ofrecer en un juicio, u otro proceso. Desde el punto de vista de la confidencialidad, las comunicaciones online son una extensión de todas las comunicaciones cara a cara (incluyendo también los faxes y los documentos entregados impresos en papel) y por lo tanto las reglas tradicionales se aplican. Los mediadores aprenden estas reglas, que pueden variar de acuerdo a cada estado o provincia de cada país, y quizás consideren agregar un párrafo extra sobre confidencialidad de los datos online, a los documentos que se entregan al iniciar el proceso. La SEGURIDAD en las comunicaciones: “El mediador y los participantes acuerdan que el correo electrónico y otros medios de comunicación online pueden usarse para las comunicaciones entre las partes, siendo parte de las discusiones confidenciales del proceso de mediación. Esto incluye los archivos agregados, los vínculos, los faxes y los chats y todo otro tipo de archivos y los medios de internet usados como parte de la comunicación electrónica. Las partes no pueden re-enviar ni distribuir en internet u otro medio de comunicación electrónico estos materiales a nadie que no sea parte directa de este proceso de mediación. Estas comunicaciones online son tan confidenciales como la ley lo autorice. Si lo desean, las partes saben que podrían requerir que se aplique la identificación segura de usuarios de correos para sus comunicaciones de internet.” La percepción de las partes de la neutralidad del mediador también es afectada por el uso de comunicación online. Dados que los signos de confirmación no verbal están ausentes, es imprescindible mantener un esquema de comunicación con ambas partes que les indique a ambos que sus intereses están protegidos. Esto implica: Contestar con la misma RAPIDEZ a las comunicaciones de los dos lados. Mantener informados constantemente a los dos lados de cada etapa Hacer frecuentes sumarios de la actividad desplegada, y enviarlos a los dos lados Por último podemos analizar el PAPEL DEL MEDIADOR ON LINE: Deberá prevenir cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y la propia neutralidad del mediador. Tiene que recurrir a diversas estrategias para crear clima y ganarse la confianza de las partes, dada la inexistencia de comunicación no verbal Reformulación de las técnicas de comunicación (parafraseo, escucha activa, deconstrucción del conflicto, etc.) PROCEDIMIENTO MEDIACIÓN ON LINE (E-MAIL) The Mediation Information and Resource Center (MIRC), describe una estructura de mensajes básicos del mediador: Presentación del Mediador, bienvenida al procedimiento, explicación del procedimiento y las normas que lo rigen (monólogo de presentación), ofrece responder a preguntas o dudas sobre el procedimiento y anuncia que en determinado plazo hará llegar a las partes algunas preguntas. El mediador pide a los participantes una síntesis de su punto de vista sobre la disputa, solicitándoles información sobre los temas que les preocupan (intereses) y las opciones que ven como posibles para resolverlos (aquí les dará la opción de responder exclusivamente al mediador o enviar también copia de este e-mail a las otra parte o partes participantes en el procedimiento). 3)El mediador responde a cada participante comunicándole que ha efectuado una atenta lectura de sus exposiciones y abre el intercambio entre las partes, incluyendo la posibilidad de formular preguntas. 4)El mediador resume los puntos básicos de la divergencia (establece la agenda) comunicándolo a las partes. 5)El mediador impulsa la generación de opciones creativas (solicita a las partes que piensen en al menos dos acuerdos que les resultarían satisfactorios, señalando lo que daría a cambio). Concluyendo, se me ocurre hacer participe en este trabajo de las VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN ON LINE: Su rapidez: Internet es una vía más de comunicación y
El consumidor en el ordenamiento jurídico español.

Al igual que ocurre en multitud de temáticas y ramas del derecho, las primeras nociones en nuestro ordenamiento jurídico, sobre la protección de las personas en su actividad de consumo se remontan a la época del Derecho Romano. Sin embargo fue la sociedad norteamericana en el siglo XIX la que comenzó a otorgar al consumidor una especial protección. El concepto de consumidor nació en Nueva York a partir de la primera Liga de Consumidores en el año 1891. Sin embargo, no se equiparó el término consumidor con la palabra “ciudadano” hasta el 15 de marzo de 1962, fecha en la que el Presidente de los Estados Unidos de América J. F. Kennedy reconoció los derechos de los consumidores y usuarios. Dicha protección no alcanzó tierras europeas hasta el 14 de abril de 1975, cuando el Consejo de la antigua Comunidad Económica Europea resolvió que “de ahora en adelante, ya no se considerará al consumidor únicamente como un comprador y usuario de bienes y servicios para uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona interesada en los diferentes aspectos de la vida social que, como consumidor, puedan afectarle directa o indirectamente”[, haciendo una interpretación extensiva de su concepto. Desde un punto de vista algo más restrictivo, siempre se ha interpretado que el consumidor se equipara con el cliente. En este sentido, podríamos considerar consumidor a todas las personas que llevan a cabo un intercambio de bienes o servicios con un empresario. El problema de esta interpretación radica en que también consideraríamos consumidores a los profesionales que le compran productos a otros profesionales para venderlos a terceros, suponiendo entonces que los empresarios también se beneficiarían de la especial protección que la ley otorga a los consumidores. La solución que han aportado, entre otro juristas Guillén Caramés, ha sido que a la hora de configurar el concepto de consumidor no podemos perder de vista que en una relación de consumo, una de las partes actúa en modo ajeno a su actividad y en una posición inferior frente al empresario, por lo que dejando a un lado la interpretación de consumidor como cliente, hemos de avanzar hasta la restrictiva determinación de que el consumidor es un destinatario final, entendiendo destinatario final como aquella persona que compra una serie de bienes o servicios para su uso privado sin introducirlo de nuevo en el tráfico mercantil]. Hemos de diferenciar la evolución del concepto de consumidor con la evolución de las asociaciones de consumidores y usuarios. En este sentido, no fue hasta la aparición del libro “Your Money´s Worth” cuando las agrupaciones de consumidores no se organizaron debidamente, resultando como producto de tal organización la Consumer´s Union of United States. Esta agrupación extrapolada a Europa se vendrá a llamar la Euroconsumers-CONSEUR, y a su vez en España será conocida como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Estas asociaciones ofrecen a los usuarios suscritos en sus revistas información de estudios realizados sobre productos donde los analizan y los comparan para una mayor transparencia para con el consumidor. Como determina la propia OCU en su página web, esta asociación de consumidores y usuarios fue fundada en 1975 por el letrado Don Antonio García de Pablos. La OCU forma parte de la organización internacional para la defensa de los consumidores y usuarios conocida como Euroconsumers-CONSEUR, formada a su vez por la asociación Belga de Consumidores-Test Achats, la DECO de Portugal, la PROTESTE de Brasil y la Altro Consumo de Italia. Hoy en día la OCU tiene más de 300.000 socios dispuestos a presentar reclamaciones con objeto de recuperar lo que es suyo por derecho.[El consumidor en el Ordenamiento Jurídico Español Profundizando en el concepto de consumidor en el ordenamiento jurídico español, ya la derogada Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, recogía en el apartado segundo del artículo primero que “son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden.” [ La anterior definición ha sido muy criticada por la gran mayoría de la doctrina por su difícil comprensión y falta de técnica, motivo por el cual vino a ser sustituida por lo determinado en el artículo tercero de Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que establece que “son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesión.”[ En este sentido deberíamos prestar especial atención a la reforma que introduce la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dado que modifica el texto de la Ley para la defensa de los Consumidores y Usuarios determinando que “son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión”. Lo que permite a la persona que actué en un ámbito profesional o empresarial beneficiarse de la protección de este texto normativo, siempre y cuando el ámbito profesional o empresarial sea ajeno al propio. Además añade un segundo párrafo que indica que “son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.”[ Con objeto de aclarar lo citado en el párrafo anterior, resulta interesante el razonamiento jurídico expuesto por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, la cual en su Sentencia de 29 de junio de 2015 concluye que es importante acuñar perfectamente cual es el concepto de consumidor, dado que
¿Tienes un juicio? Te ayudamos a prepararte para vivir una experiencia nueva

Muchos de nuestros clientes nos han pedido siempre ayuda para su asistencia a juicio, para estar relajados y sobre todo, conocer el tipo de contexto en el que se van a encontrar para resolver su conflicto. No debemos olvidar que para la mayoría de los ciudadanos el juzgado es un entorno incómodo, con protocolos desconocido y con actores que tienen funciones desconocidas para los que asisten a la celebración del juicio. Lo primero que debemos saber es que el juzgado es un espacio público, al servicio del ciudadano y donde éste, debe estar informado de todo lo que no entienda y de lo que suceda con aquello que esté relacionado con el asunto en el que es parte. Por tanto, tanto a través de sus representaciones procesales como por partes de los operadores jurídicos públicos debe recibir información clara, que pueda entender y resolver todas y cada una de las cuestiones que les impidieran entender lo que está sucediendo a lo largo del procedimiento. Dicho esto, no debe entenderse que el procedimiento pueda ser interrumpido como si de una película se tratase y que paramos cuando nos place, pero el acceso a la información y sobre todo, la utilización de un lenguaje claro es derecho de las partes en un proceso judicial. En la mayoría de las ocasiones, las partes no entienden lo que está sucediendo en la celebración de juicio, pero son sus representantes procesales los responsables de llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias en defensa de los intereses de sus clientes. En segundo lugar, y cuando estuviera prevista la intervención de las partes en la celebración de cualquier evento judicial es interesante que se ésta se prepare para favorecer un entorno tranquilo y agradable para aquel que por primera vez se pone delante del órgano judicial. Es muy recomendable que en una reunión previa los ciudadanos identifiquen quienes serán los sujetos que estarán en la sala y que función desempeñarán; así, diferenciar el papel y la función de jueces, fiscales o letrados de la administración pues eso favorecerá que el ciudadano no se sorprenda de quien le pregunte, le pida su documentación o, por ejemplo, le haga prestar juramento de decir verdad. En numerosos casos, los nervios por desconocimiento hacen que las partes no entiendan preguntas, no respondan correctamente porque los nervios le jueguen una mala pasada o incluso, intente intervenir cuando no es el momento procesal oportuno. Esto nos lleva a analizar otros de los puntos esenciales: preparar con las partes el desarrollo del acto que tendrá lugar en sede judicial. Pensemos que el abanico de actuaciones judiciales es muy amplio y en cada uno ellos, existen objetivos y funciones distintas; no debemos dar cosas por sabidas y es bueno entender las fases del acto que va a tener lugar respecto a su contenido y a su forma. Hablarlo con el cliente ayudará mucho a que el momento en el que se desarrolle al acto sea natural y conocido por las partes. En tercer lugar, las emociones en determinados contextos judiciales juegan un papel muy importante por la naturaleza del conflicto que sirve de base para el procedimiento. Es difícil entender para las partes que sus sentimientos e interpretaciones no sean interesantes para el enfoque técnico del procedimiento y por ello, pueden tener un efecto contradictorio para el procedimiento. Normalmente, el escenario judicial ofrece la seguridad para que estas reacciones no trasciendan, pero, en alguna que otra ocasión, se han producido situaciones de lo más desagradable en sede judicial. Por tanto, analizar con las partes los conceptos de defensa, de comunicación y de necesidad de objetivizar al máximo las intervenciones deben ser preparadas con anterioridad porque si no, desviará la estrategia de los profesionales que se encuentran, no lo olvidemos nunca, trabajando. Por último, es muy interesante naturalizar y humanizar la participación en el proceso judicial porque ello favorecerá que no sea un episodio traumático ni estresante para las partes. Los operadores jurídicos no dejan de ser personas que están desarrollando una función profesional pero que también cuentan con interpretaciones, problemas y reacciones emocionales; esta visión permitirá que las partes se encuentre cómodas en el acto del juicio, de la declaración, etc. Una consecuencia inmediata de este trabajo es que la información que se manejará será más fiable, clara, concisa y útil para las profesionales que deberán tomar decisiones respecto a la resolución del caso que les ocupe.
LA NECESARIA MEDIACIÓN INTERNACIONAL: CONFLICTOS ACTUALES EN EL MUNDO, ¿LOS CONOCES?

Recientemente nuestro despacho de abogados se internacionaliza con el quedo firmado con Faris Asesores en Aguascalientes MÉXICO, por eso nos atrevemos a escribir este post que esperamos sirva para pensar que hoy en día ya no existen fronteras física sino aquellas que pone La inteligencia artificial. En uno de los mapas que nunca nos gustaría ofrecer como cuaderno de viajes, podemos ver el alto nivel de conflictividad que asola el mundo y en el que las Instituciones Internacionales están abocadas a trabajar de forma inmediata mediante la “mediación y la negociación internacional”. Muchas veces los abogados nos quedamos en la esencia personal de la gestión de conflictos, pensando quizás en lo difícil de la implantación de la “cultura del acuerdo” en nuestra propias fronteras, pero desde que tengo el gran honor de presidir un Foro Internacional de Mediadores Profesionales, mis propios compañeros de “viaje” me han enseñado que ya no hay fronteras y que como bien reza el slogan de mi Universidad Loyola: “el mundo es tu casa”. Y viajando por el mundo me gustaría llamaros la atención a los conflictos existentes en pleno 2019, porque todos ellos están tan lejos y tan cerca que no podemos obviar. En Sudán del Sur, en Uganda, el campo de refugiados de Acnur, es una “ciudad efímera de unas 100.000 personas”, que huyen de la guerra en Sudán del Sur, una de las más violentas de este siglo. Incluso a pesar de que en 2018 se gestionó un “acuerdo de Paz” entre los propios líderes del país, siguen existiendo violaciones continuadas de los Derechos Humanos. Siguen embarcados en una gran guerra civil. Según nos indican muchas publicaciones, algunos expertos afirman que la lucha por el poder tiene razones económicas debido a que Sudán del Sur es uno de los productores más importantes de petróleo y, además, cuenta con numerosos yacimientos de oro, plata, diamantes, zinc, volframio, cobre, cromo… Afganistán es otro de los focos desde hace años, que cada aniversario recordamos desde los atentados del 11 S en Estados Unidos. La guerra estalló en este lugar en el 2001. Gobierno Afgano y talibanes continúan a día de hoy en pie de guerra, ya que estos no cesan en su empeño de atacar puestos militares y a la propia población civil. La decisión de la Administración Trump de evacuar el grueso de las tropas de Afganistán, la guerra más extensa de la historia de Estados Unidos, y de desentenderse de Irak, están creando cada vez más caos con el potencial peligro de que estos territorios terminen siendo nuevamente campos de entrenamiento de terroristas. A pesar de todo ello se produjo a mediados de 2018 un alto al fuego con ocasión de la celebración del final del Ramadán, algo que nos duró mas de 3 o 4 dias, por lo que en ningún momento podemos decir que cesara la guerra. La violencia es continua y el final de la misma se antoja al día de hoy imposible, ya que está arraigado en cada familia afgana. . El ISIS aún tiene bajo su control algunas comunidades remotas y parcelas del desierto en ambos países mientras aumenta su presencia tanto en Afganistán como en Libia. En Nigeria nos encontramos con la violencia de Boko Haram donde se ha producido casi 2 millones de desplazamientos internos, de personas que han abandonado sus casas ante la violencia del grupo Islamista. La violencia existente en el país causo muchas victimas, hasta el punto de estar al día de hoy cifradas en unas 50.000. Un país asolado por la guerra, la hambruna y la continua violación de los derechos humanos, sobre todo de personas de religión musulmana y de niñas y mujeres de todas las edades, razas y creencias. En Turquía, el problema viene de lejos. Es un problema étnico que desde 1984, el Partido de los Trabajadores Kurdos, lucha contra el estado turco para reclamar mayores derechos culturales y políticos. El conflicto entre Estado y PKK, ha causado numerosas víctimas y sobre todo llevó a que el Gobierno ”tachara” de grupo terrorista al mencionado Partido. Birmania es también lugar obligado de “este viaje por la conflictividad internacional” ya que tiene un gran conflicto abierto desde hace pocos años de carácter religioso, donde surgen asesinatos indiscriminados y el saqueo y sabotaje de pequeños nucleos urbanos, entre la comunidad musulmana y la budista . Hasta tal punto ha sido asi, que Naciones Unidas hablaba de “limpieza étnica” para establecer la actividad del Gobierno Birmano. Así, la comunidad Roghinyá se ha visto obligada a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladesh. Uno de los conflictos que mas trascendencia tuvo recientemente ha sido en Siria donde “la herida permanece abierta”. El número de refugiados y desplazados internos no es comparable a ningún otro conflicto del siglo XXI. Según datos de ACNUR, “Antes de la guerra, en Siria vivían 20 millones de personas. De todas ellas, al menos 278.000 han muerto, 6 millones han cruzado la frontera y otros 7 millones han abandonado sus casas para trasladarse a otras zonas del país menos conflictivas”. En Yemen tenemos una crisis humanitaria desatada por el conflicto entre el gobierno, apoyado por los sauditas, y los “rebeldes huties, que tienen el soporte de los iraníes”, es en este momento la más grave del mundo., podemos decir que casi 6 millones de yemeníes se enfrentan a una «grave inseguridad alimentaria aguda», según la ONU. Eso significa que uno de cada dos yemeníes no tiene suficientes alimentos. Los combates comenzaron a fines de 2014. Más recientemente en Venezuela el remanente del populismo latinoamericano enfrenta un año convulso que lo aproxima un poco más al abismo. Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela sin el reconocimiento de casi todos los países del continente hace que los niveles de inflación ya alcanzan cifras escalofriantes y la pobreza tortura a casi el 80% de la población, se registran casos de enfermedades erradicadas como la difteria, y la ONU cree que en este 2019 otros tres millones de venezolanos intentarán huir del país.
Cuándo me debo dar de alta en el régimen de autónomos. El controvertido concepto de habitualidad.

Manuel Alés del Pueyo Cuando iniciamos una actividad profesional o empresarial tenemos asumido que nuestra relación con Hacienda y con la seguridad social va a cambiar. Surgen nuevas responsabilidades que nos someten a ciertas obligaciones que debemos conocer antes de comenzar nuestra aventura emprendedora. Pero, ¿debemos siempre darnos de alta de autónomo?. Esta es una duda que siempre nos surge cuando la actividad que desarrollamos es una actividad secundaria o accesoria a la principal, o cuando nuestros ingresos son bajos, porque estamos en los comienzos de nuestra actividad. ¿Qué dice la legislación laboral?. El Régimen especial de trabajadores autónomos se encuentra regulado en el Decreto 2530/1970 de 20 de agosto. En su artículo 2 se define al trabajador autónomo: “A los efectos de este régimen especial se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas” Con esta definición, y el desarrollo que el propio artículo hace de la misma podríamos entender que cualquier persona que comience una actividad con el objetivo de obtener un lucro de ella deberá darse de alta de autónomo. Sin embargo esto no es exactamente así. El controvertido concepto jurídico indeterminado de “habitualidad”, ha generado y aun genera mucha confusión y discrepancias importantes entre la jurisprudencia y la seguridad social, que dota de una indudable inseguridad jurídica al emprendedor y al profesional que desarrolla su actividad de buena fe. La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1997, establece que la habitualidad para determinadas actividades se establece en la superación del salario mínimo interprofesional en cómputo anual. Dicha sentencia hace referencia a los subagentes de seguros, pero es extrapolable a cualquier actividad en la que no exista una habitualidad explícita. La seguridad social viene entendiendo, al margen de las actividades explicitadas en la ley, que se presume que existe habitualidad cuando la actividad se desarrolla en un establecimiento abierto al público o cuando hay un despacho profesional. Otras actividades como la del comercio online, la venta ambulante o los ingresos publicitarios a través de banners de internet han sido objeto de controversia y casi siempre han entendido los tribunales de justicia que si no se superaba el SMI en cómputo anual no había obligación de cotizar. Hay casos en los que la cuestión resulta más complicada de resolver, por ejemplo el supuesto de los alquileres de vivienda. Mientras la legislación tributaria establece que no se trata de una actividad económica, sino un rendimiento de capital, salvo que se tenga a una persona contratada para tal efecto, la inspección de trabajo está obligando a dar de alta en el RETA a aquellos propietarios de viviendas cuyos alquileres superen el SMI en cómputo anual. Esta circunstancia colisiona con el régimen de compatibilidades de algunas pensiones de seguridad social, incompatibles con el alta en cualquier régimen que implique una actividad económica. El concepto de habitualidad podría aplicarse, aunque aun no hay jurisprudencia al respecto, en el caso de los alquileres de viviendas turísticas, aunque no se llegue al umbral del SMI. El hecho de publicitar en plataformas online las viviendas implica habitualidad y su inclusión en el RETA. En concreto en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el artículo 3.1 del Decreto 28/2016, de 2 de febrero de las viviendas con fines turísticos, se dice claramente que “se presumirá que existe habitualidad y finalidad turística cuando la vivienda sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística”. En este supuesto en el que la propia norma establece que existe habitualidad no podemos ampararnos en el criterio jurisprudencial del SMI, ya que la habitualidad está definida ex legem. En definitiva, aunque los tribunales de justicia entienden con carácter general, basándose en los argumentos de la Sentencia del TS antes citada, que no procede el alta en el RETA cuando no se supere el SMI en cómputo anual, la Seguridad social insiste en la obligación de cotizar cuando exista una actividad económica con independencia del nivel de ingresos, incluyendo incluso actividades que para la propia Agencia tributaria no tienen carácter económico o profesional. Es un tema de vital importancia hasta el punto que en la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de reformas urgentes del trabajador autónomo se señala: “En el ámbito de la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos constituida en el Congreso de los Diputados y oídos los representantes de los trabajadores autónomos se procederá a la determinación de los diferentes elementos condicionan el concepto de habitualidad a efectos de la incorporación a dicho régimen. En particular se prestará especial atención a los trabajadores por cuenta propia cuyos ingresos íntegros no superen el SMI en cómputo anual” Es muy importante, mientras exista esta inseguridad jurídica, asesorarse convenientemente, ya que como hemos visto hay actividades en las que la obligatoriedad no es tan clara, mientras que otras, con la aplicación de presunciones de la seguridad social deben estudiarse supuesto a supuesto.
LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN EN EL DELITO: LA AUTORÍA Y LA COMPLICIDAD (I)

Como indica el título del presente artículo, estas lineas que siguen pretenden abordar la autoría como una de las distintas formas de participación en el delito que el sistema español contempla actualmente, dejando para otra ocasión un estudio más pormenorizado de la complicidad. El Código Penal, en su actual redacción, dedica a esta cuestión en su libro I, el Titulo II bajo la rubrica “De las personas criminalmente responsables de los delitos”. Así las cosas, el artículo 27 CP, establece una clasificación general que diferencia entre dos formas de participación: el autor y el cómplice. Atrás queda, por tanto, el tratamiento que se otorgaba a la figura del encubridor, otrora considerado, junto con la autoría y la complicidad, como una forma más de participación puesto que en puridad, como de modo acertado según mi humilde criterio, establece el Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de marzo de 2001, es imposible “participar en un delito cuando ya se ha consumado”, por lo que el legislador tuvo a bien su configuración como un delito autónomo que encuentra su regulación en los artículos 451 a 454 del Código Penal. Siguiendo con la forma “amplia” del concepto de autoría como forma de participación en el delito, el artículo 28 CP arroja concreción en la definición de las figuras y establece que “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento” y, continua diciendo, que son también considerados como autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. De la mera lectura del párrafo primero del precepto, se extrae que bajo la figura del autor quedan amparados varios subtipos o tipos específicos como el autor directo, el coautor, el autor mediato y, además de estos tipos específicos, se otorga la misma consideración que aquellos a la figura del inductor y a la del cooperador necesario. De manera superficial, aceptando el peligro que conlleva el tratamiento simplificado de conceptos tan amplios y complejos y en aras de la brevedad que impone este formato podemos pasaremos a definir brevemente cada uno de ellos. El autor directo es aquel que realiza el hecho por si solo. El coautor, contemplado para aquello supuestos en que de modo conjunto varios autores se conciertan para cometer un delito o conforman una sociedad tal efecto en la que cada cual lleva a cabo lo que se conoce como societas scaeleris. El autor mediato, es aquel quien dominando el hecho delictivo no lo comete de primera mano sino que se sirve de otro sujeto que no tiene consciencia plena de la antijuridicidad de su acto. El inductor, es quien hace surgir en otro su voluntad delictiva, de modo directo y eficaz. El cooperador necesario, sujeto que ha participado en la comisión delictiva de manera consciente con una actividad necesaria sin la cual no habría podido llevarse a cabo. En un próximo articulo abordaremos la otra forma de participación en el delito: la complicidad. Fernando A. Fernández Velo
EL INTERÉS DEL MENOR, POR ENCIMA DE TODO.

Cuando una pareja decide poner fin a su relación, uno de los temas nucleares, sobre los que hay que pronunciarse, es la custodia de los hijos menores que la pareja tienen en común, una vez establecida la atribución de guardia y custodia, bien mediante acuerdo de los cónyuges o bien mediante sentencia judicial, el menor podría pasar a ser custodiado por uno o ambos cónyuges, según establezca la pertinente resolución. Esta nueva realidad, tanto para el menor como para los cónyuges será modificable cuando se produce un cambio sustancial de las circunstancias de la realidad que les rodea y afecte al interés del menor, o así era hasta ahora, pues el Tribunal Supremo en su Sentencia 211/2019 de 5 de abril de 2019, dictada por la Sala de lo Civil, ha determinado que esta regla general, se quiebra cuando entra en juego el interés del menor, por ello, ha concedido la custodia exclusiva a un padre que alegó la enfermedad psíquica padecida por su exmujer, siendo ésta quien ostentaba la guarda y custodia de la menor hasta aquel momento, entendía el padre que lo más beneficioso para la menor, hija de ambos, era que la madre dejara de ser guardadora y custodia de ésta en aras de proteger y asegurar un correcto desarrollo y atención hacia la menor. La citada sentencia trae causa en la demanda presentada por un padre granadino, que solicitó la modificación de medidas definitivas solicitando la guardia y custodia de su hija menor, que, en aquel momento, ostentaba su expareja, pues así se acordó en su día. En un primer momento, el Juzgado de Primera Instancia e instrucción número 2 estimó la pretensión del padre, y por tanto, se le atribuyó a éste la guarda y custodia solicitada por el progenitor y consiguiendo éste: «1.º- Patria potestad compartida.” «2.º- Guarda y custodia a favor del padre D. Mateo .” «3.º- Régimen de visitas y comunicaciones a favor de la madre(…)” “4.º- Se fija como pensión alimenticia la cantidad mensual de OCHENTA EUROS a satisfacer por parte de la madre a la menor” Dicha sentencia, fue recurrida en apelación por D. Mateo, el padre de la menor, ante La Audiencia Provincial de Granada, en concreto, ante la sección 5ª, quien revocó la citada sentencia del juzgado de primera instancia e instrucción número 2, resolviendo que «Se revoca la sentencia de cuyo recurso conocemos. No ha lugar a efectuar modificación de medidas. Se mantiene la sentencia de nueve de julio de dos mil diez». La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, fue recurrida en Casación por el padre de la menor, alegando este, a la luz del artículo 90.3 del Código Civil: “preeminencia al interés del menor en el análisis de las cuestiones relativas a su protección, guarda y custodia, considerando que las nuevas necesidades de los hijos no tendrán que sustentarse en un cambio sustancial, pero si cierto”. El citado recurso de casación fue admitido, casando la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial y confirmando el Alto Tribunal la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, entendiendo que concurre una modificación de circunstancias suficiente como para justificar el cambio solicitado por el progenitor. Señala en esta Sentencia el Tribunal Supremo que no es necesario un cambio de circunstancias sustancial, sino que bastaría que dicho cambio sea cierto e instrumentalmente dirigido al interés del menor. La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta un informe emitido por el equipo psicosocial, en el que se pone de manifiesto la disposición del padre y la abuela paterna para ostentar la guarda y custodia de la hija menor, pudiendo hacerse cargo de las necesidades básicas de ésta, circunstancia que no concurre en la madre ni en la abuela materna debido a la enfermedad psíquica que padecen ambas. En definitiva, ha entendido el Tribunal que en atención a las circunstancias que rodean a la madre de la menor y a la abuela materna de ésta, lo más conveniente es que la guarda y custodia la ostente el padre por prevalecer el interés superior del menor, pues no hay que olvidar que por encima de cualquier interés o circunstancia, se debe analizar y determinar qué es lo más beneficioso para el menor.
¿Alguna vez has cerrado por vacaciones?
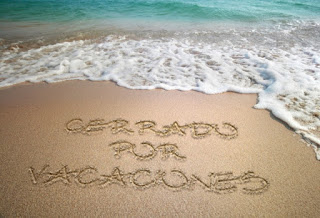
Queridos amigos, este post nace hoy dia 30 de julio de 2019 en España, a un día de que muchos digan…¡¡ estaremos cerrado por vacaciones!!. Pero ¿es eso cierto?, los profesores, los abogados, los mediadores, de todos estos grupos profesionales me enorgullezco pertenecer, tenemos nuestro “fin de año” coincidiendo con el cambio de curso, con el cese de las actividades en los juzgados, y sobre todo con el espíritu que nos invade de parar, para pensar y después cambiar el rumbo de lo que no deseamos a partir de septiembre. Pues bien, como si de un deporte se tratara, yo os animaría a que si bien cesara la actividad cotidiana, no dejaramos de entrenar nuestra mente; entrenar como a los deportistas les dan unas pautas para no ganar peso en las vacaciones de verano, entrenar para no necesitar a nuestra vuelta a la actividad, de una pre-temporada; entrenar, porque a nuestra vuelta muchas personas nos van a necesitar, si cuando quieren cambiar su rumbo de vida, en septiembre se dan cuenta que tienen un verdadero problema y necesitan a los mediadores, para ver de su conflicto una oportunidad. Debemos preparar todo aquello que haga que a partir del uno de septiembre, nuestros alumnos se ilusionen con nuestra docencia, con nuestra creatividad desbordante que haga de la sorpresa una ilusión por aprender; ensayar y entrenar nuestra capacidad de interpretar la comunicación no verbal, allá donde estemos de veraneo, para a nuestra vuelta ser capaces de ver más allá de las palabras; preparar nuestra mochila para una vez más salir de nuestra llamada “zona de confort” y atrevernos a realizar lo que muchos no hacen. Dice un periodista al que leo esta misma mañana al despedirse de su columna habitual que “seguiremos el viejo adagio universitario que reza Prima non datur et ultima dispensatur, o sea, que la primera clase del curso no se da y la última se dispensa”. ¿Seguro?, querido amigo los tiempos han cambiado, eso era cuando tu y yo eramos estudiantes. Ahora necesitamos de un “entrenamiento estival” porque el último día previo a las vacaciones es importantísimo para poder “cerrar por vacaciones” y el primero, ya estamos con las llamadas a nuestro despacho, los correos electrónicos para contestar y las visitas de clientes para mediar, por mor de que para mi como profesor, el primer día hay que dar clase, y el tema ya está asignado en la guía docente de la asignatura que tuve que reflejar en el mes de mayo. No dejéis de leer, de pensar, eso si, descansar porque al fin y al cabo estamos “cerrado por vacaciones”. Es incongruente pero es asi, cuantos no han hecho nada durante el año y ahora quieren incluso descansar; cuantos no se lo merecerían… si lo pensamos, nadie cerraría. Por eso desde hace muchísimo tiempo abogo por el esfuerzo de cada uno de conseguir en su vida que su profesión se convierta definitivamente en su pasión, porque solo entonces es cuando pierden la noción del tiempo y se podría preguntar el motivo de este post… ¿cerrado por vacaciones?, no, nunca, porque me gusta lo que hago y tan solo cambio la rutina para, volver con aires nuevos, pero sin dejar de entrenar “para no ganar peso” y arrepentirme a mi vuelta. Así que piensen, disfruten lo que puedan y nos veremos en septiembre. ¡estaremos cerrado por vacaciones! Javier Alés
ASPECTOS PROCESALES DE LOS PROCEDIMIENTOS SOBRE CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

Nos surge la duda de si la declaración de nulidad de la cláusula que imponga a la parte prestataria los gastos de constitución de hipoteca lleva aparejada la restitución de las cantidades indebidamente cobradas, o lo que es lo mismo, si la declaración de nulidad lleva como consecuencia la reclamación de cantidad. En este sentido, hemos de mencionar lo establecido por el artículo 1303 del Código Civil que señala que “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses.” A pesar de la contundencia del argumento expuesto, debemos de prever en nuestro escrito de demanda la posibilidad de que con carácter subsidiario, en el caso de que se rechace nuestra pretensión principal, consistente en la declaración de nulidad de la cláusula que impone a la parte prestataria la totalidad de los gastos de constitución de hipoteca, se solicite una indemnización por daños y perjuicios por la trasgresión a la buena fe del prestatario que confió en que en su contrato financiero se cumplían todos los extremos recogidos en las leyes, y no como en realidad ocurre, un desequilibrio que ahonda aun más las diferencias entre las partes. Para fundamentar lo expuesto hemos de hacer referencia al texto incluido en el apartado segundo del artículo 71 de la Ley de enjuiciamiento Civil que establece que “El actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incompatibles entre sí.” Señala además el apartado cuarto del artículo 71, que el actor podrá acumular acciones incompatibles entre sí siempre y cuando se plantee una como pretensión principal y otra con carácter subsidiario. A continuación pasaremos a analizar dos aspectos procesales importantes para abordar debidamente la defensa jurídica de afectado por los gastos hipotecarios: Determinación de la cuantía: Como bien sabemos, la Ley de Enjuiciamiento Civil en sus artículos 251 y siguientes establece que el actor en su escrito de demanda debe justificar la cuantía del procedimiento[. Dicho extremo es muy importante habida cuenta de que dicha cifra determinará el límite económico de las costas que habrá de asumir la parte que vea rechazada sus pretensiones. Desde nuestra humilde y temprana opinión entendemos que la cuantía de la demanda en este procedimiento viene determinada por el importe de las facturas de los gastos de constitución de hipoteca. A título de ejemplo comentaremos la cuantificación de los gastos de constitución de hipoteca de un préstamo medio de 142.000€, de Barclays, entidad integrada en La Caixa S. A En el caso de que pudiéramos entender reclamables todos los gastos de constitución de hipoteca, la cuantía de la demanda ascendería a un total de 3452,38€, desglosados de la siguiente manera: GASTOS CANTIDAD ECONÓMICA (EUROS) Gestoría 330,00€ Impuesto 2180,22€. Notaría 546,70€. Registro 120,46€. Tasación 275,00€ TOTAL 3452,38€ Cuestión importante es la que señala Rodríguez Achutegui, relativa a la impugnación de la cuantía en los procesos civiles. En este sentido argumenta nuestro preciado jurista que, como bien señala el apartado segundo del artículo 255 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “En el juicio ordinario se impugnará la adecuación del procedimiento por razón de la cuantía en la contestación a la demanda y la cuestión será resuelta en la audiencia previa al juicio”. Por lo que resultaría extemporánea la impugnación de la cuantía directamente en el acto de la audiencia previa[. Prescripción de la acción: Una duda bastante importante que nos han planteado multitud de clientes en el despacho es si pueden reclamar los gastos de constitución de hipoteca aunque se haya cancelado el préstamo o se haya liquidado completamente. En este sentido, al igual que ocurre con las reclamaciones de las cláusulas que limitan la variabilidad del tipo de interés, entiende consolidada jurisprudencia que los vicios de nulidad de un contrato son imprescriptibles, sin embargo la devolución de los gastos hipotecarios puede correr una suerte distinta. Como ya hemos planteado en otros de nuestros post, hay parte de la doctrina que entiende que la nulidad de la cláusula objeto de impugnación lleva intrínseca la propia devolución de las cantidades cobradas indebidamente por los gastos de constitución de hipoteca, por lo que en este caso, no nos debería preocupar la prescriptibilidad de nuestra pretensión habida cuenta de que la misma sería sine die. Por otro lado hay parte de la doctrina que entiende que hay que plantear dos acciones diferentes, en este caso la devolución de los gastos también debería ser imprescriptible dado que al ser imprescriptible la nulidad, tal condición habrá de tener las acciones derivadas de ella.
¿Te vas a casar? Cirineo Abogados te asesora de las cuestiones jurídicas.

La feliz noticia de contraer matrimonio, en cualquiera de sus formas admitidas en España, es motivo de alegría y a buen seguro, de momentos de organización personal durante varios meses. Además de la organización del evento, resulta interesante poder pensar en el nuevo escenario jurídico y las posibles consecuencias que pueda tener el cambio de estado civil; cuestiones que se dan por hechas, según nuestro leal saber y entender, deben ser entendidas y evaluadas por los futuros esposos para evitar situaciones inesperadas. Por ello, presentamos esta breve reflexión sobre ítems que podemos entender como necesarios cuando llega la feliz noticia: Respecto a la forma del Matrimonio, nuestro ordenamiento jurídico reconoce tanto la celebración tanto civil como religiosa, si bien la solemnidad en ambas situaciones es requisito indiscutible. Por lo tanto, a pesar de la forma que queramos darle al evento y a la celebración (pensemos en prometidos que quieren llevar a cabo su enlace en escenarios peculiares –playa, bajo el mar, montaña-) tendrán que elevar un expediente en el que se atiendan en modo general: 1) Las menciones de identidad, incluso la profesión, de los contrayentes. 2) En su caso, el nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y fecha de la disolución del matrimonio. 3) La declaración de que no existe impedimento para el matrimonio. 4) El Juez o funcionario elegido, en su caso, para la celebración. 5) Pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados en los dos últimos años Este expediente será la base del procedimiento, pensemos que el escenario religioso seguirá el mismo procedimiento y será homologado por el Registro Civil una vez se haya llevado a cabo la ceremonia católica religiosa. Tramitado el expediente, se publicarán los edictos correspondientes a los efectos de confirmar que, a través de la audiencia del expediente, no existe impedimento alguno para la celebración del mismo. Si pensamos en novios que quieren que el contenido de su ceremonia tenga un contenido especial, en el caso del matrimonio civil debe contar con unos elementos mínimos que deben llevarse a cabo para que la ceremonia surta efectos legales. Así, en función a quien sea la autoridad que celebre el evento –Juez, Concejal o Delegado- deberán atender a criterios distintos pero en ambos casos deben darse lectura a los artículos correspondientes 66, 67 y 68 del Cc y prestar consentimiento marital de manera libre y voluntaria. En segundo lugar, los futuros novios deben plantearse el régimen económico que debe imperar en su nueva relación civil futura; así, deben evaluar su situación económica y profesional en el momento de la celebración del matrimonio. Con esos elementos hay que estudiar si el cambio de situación civil afecta en modo alguno a su organización. Creemos que este análisis debe hacerse de modo constructivo pues no olvidemos que la celebración del matrimonio se hace para mejorar la situación de los prometidos, desde la perspectiva emocional y personal, y queremos evitar sorpresas. Hay que entender que depende donde se contraiga matrimonio el régimen económico que se instaure será uno u otro pues en la mayoría del territorio español, en caso de no indicar ninguno, el régimen económico entre los cónyuges será el de gananciales participando al cincuenta por ciento de todos los bienes que sean adquiridos durante el matrimonio; ojo mención especial deberán tener la recepción de determinados bienes que, como las herencias de alguno de los cónyuges, que siempre tendrán carácter privativo no así sus frutos (por ejemplo, si uno de los cónyuges hereda un inmueble, éste será privativo y no así, los frutos que genere ese bien. La decisión de organizar el matrimonio en el régimen económico del matrimonio en el régimen de separación de bienes compete también a los contrayentes. En nuestro despacho, encontramos a novios con perfiles comunes: por lo general son de una media de 30 años, profesionales libres que cuenta con actividad o negocios propios, algún inmueble. La organización en separación de bienes permite adjudicar a los futuros esposos la titularidad de los bienes que adquieran durante el matrimonio en función a la participación que ostenten en el título de adquisición; queda fuera de esta situación el que será domicilio conyugal. Esta organización económica, no debe ni puede dejar atrás que situaciones futuras primen frente a la titularidad de los inmuebles, es decir, el interés de futuros hijos que nazcan en el matrimonio irá por delante de cualquier sistema de régimen económico matrimonial. El instrumento para acordar la organización económica del matrimonio es el de las capitulaciones matrimoniales pero no tan sólo pueden pactarse acuerdos respecto a la organización económica. Así, las capitulaciones (que pueden inscribirse antes del matrimonio -1 año antes- o durante el matrimonio) pueden versar sobre otras circunstancias que los esposos quieran pactar: Se puede pactar sobre la forma de la convivencia, indemnizaciones por infidelidad, lugar de residencia,.. Se puede pactar forma de regular una posible ruptura (convivencia, custodia de hijos futuros, deudas,…). Estos pactos entrarán en juego en tanto en cuanto exista una decisión judicial al respecto. Es importante tener en cuenta que estos pactos o capitulaciones matrimoniales deben ser acordadas por las partes, deben ser elevadas a escritura pública e inscritas en el registro civil correspondiente. En nuestro despacho pensamos que abordar estas situaciones con perspectiva constructiva por parte de los futuros esposos ofrece tranquilidad, conocimiento y previene situaciones sorpresivas sobre todo desde la perspectiva fiscal de organización de los miembros de matrimonio.
